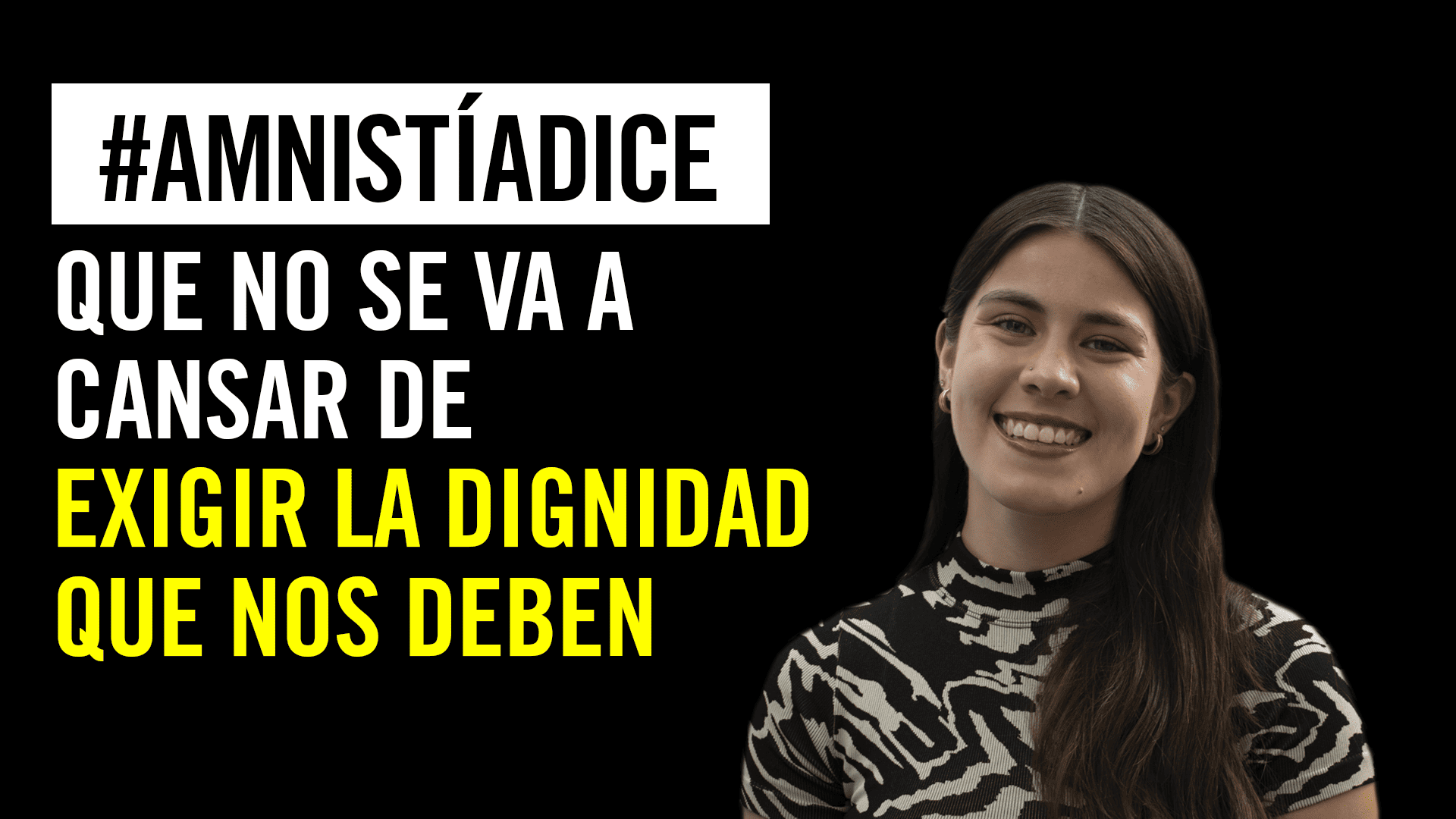En diez años nadie recordará lo que dijo la presidenta del PPD, o quién dio la orden de impedir a los iquiqueños participar de la conmemoración de las glorias navales, o cuántos carabineros acompañaron al Presidente en el partido de la Universidad Católica. En cambio, la obra de Erick Polhammer se seguirá leyendo. Esta constatación invita, o más bien debería ser un mandato, a que los periodistas no solo nos ocupemos de lo urgente, sino también de lo importante.
En un continente como éste, y por razones que exceden el espacio de esta columna, los literatos no solo han ocupado el lugar que les es propio, sino también en parte aquellos reservados a la filosofía y la historia. En lo que respecta a esta última disciplina, hay novelas y en algunos casos poemarios que han retratado como el mejor libro de historia una determinada época en un determinado lugar. Y qué duda cabe de que la poesía de Polhammer es un retrato vívido de lo que supuso tratar de sostener una voz artística, una voz que evocara mundos mejores, en medio del horror y del aplastamiento espiritual de la dictadura.
Se le llamó “el poeta de la felicidad”, definición que a estas alturas podría parecer un cliché pero que llama la atención en medio de la creencia que este género literario debe ser más solemne o melancólico. He ahí donde radica la resistencia, profundamente política, del arte de Polhammer frente a la barbarie. Aunque uno de sus poemas emblemáticos, Helicópteros, escrito en plena dictadura, sin decir nada aparentemente contingente era demoledor con ese inicio que decía “…hasta que llegaron los helicópteros y los helicópteros / se establecieron desde allí hasta siempre…”, su poesía consistió más bien en reivindicar aquellas expresiones menos épicas de la vida cotidiana, dándoles con ese gesto precisamente épica: los viajes en micro, las mujeres de las poblaciones, las vírgenes de pueblo en tanto símbolos de identidad cultural, el fútbol y otros. En la línea de la irreverencia de Parra o de aquel poema de Mario Benedetti, también escrito en tiempos de la dictadura uruguaya, donde invitaba a defender la alegría.
Pensar en Erick Polhammer como un poeta considerado generalizadamente como extraordinario, y contrastarlo al mismo tiempo con los pocos reconocimientos formales que recibió en vida, nos abre a dos miradas a tener en consideración. La primera es tomarle el peso a la extraordinaria calidad de la literatura chilena, especialmente de la poesía, hasta el punto que pareciera ser que los premios no dan abasto para tanta calidad. Pero, y aquí el segundo punto, por lo mismo y como se ha venido señalando hace muchos años, un premio nacional de literatura entregado cada dos años aparece como claramente insuficiente para poner en valor a los creadores de nuestro país. Se debería considerar no solamente volver a la premiación anual, como ocurría hasta la dictadura, sino entregar simultáneamente un premio nacional de literatura mención prosa y otro mención poesía, como ocurre en varios lugares del mundo. Pareciera ser que solo en un país como Chile literatos de prestigio internacional como Jorge Teillier, Pedro Lemebel, Floridor Pérez, Erick Polhammer y tantos otros, puedan morir sin haber recibido el Premio Nacional de Literatura.