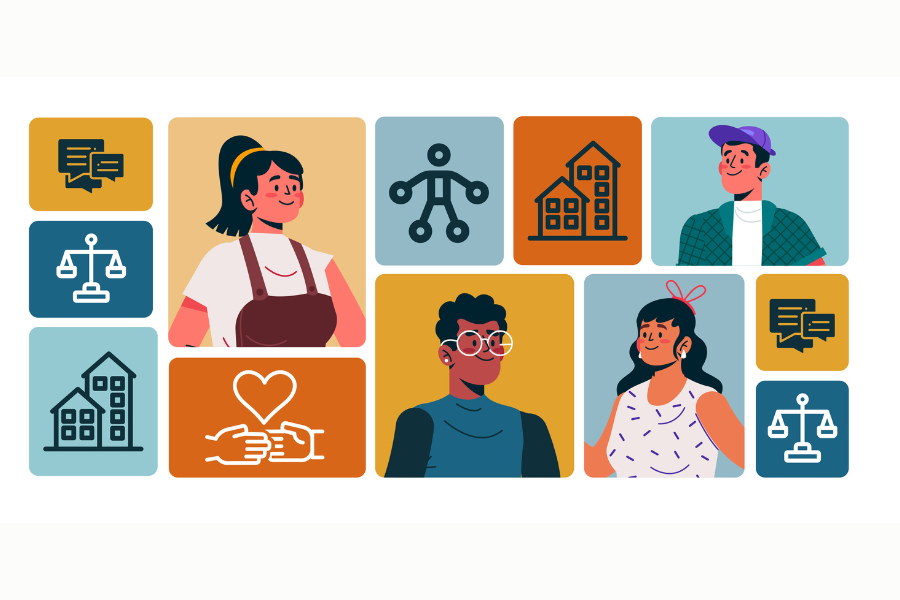A punto de aterrizar en Pudahuel mi hija Isidora a manera de broma exclama: “¡Oh Dios mío vamos cayendo, vamos a estrellarnos!”. Su vecino de la ventana, cuyo pánico a los aviones le detecté apenas subimos al Airbus, puso los ojos en blanco a nivel de su tez. Al pobre ese presagio era lo último que le faltaba.
Este hecho real me trae a la memoria un viaje de Avianca entre Miami y Santiago con escalas en Bogotá y Lima. Mi vecino iba bastante intranquilo al momento del descenso. A título de nada le pregunté el motivo de su preocupación. “Si, estoy nervioso y tengo plena justificación, trabajo en la Boeing, que fabricaba estos aparatos que están casi todos dados de baja”.
En otra oportunidad, en el trayecto Santiago-Caracas en épocas de los viejos Boeing 707, un ingeniero de LAN que viajaba para reparar un avión de la flota que no podía despegar, comentaba a un colega suyo: “Si el que está parado en Venezuela apenas chupa aire por las turbinas, las condiciones de este aparato son un desastre si los comparamos”. Pedí dos whisky dobles, pues entonces la línea aérea que volverá seguramente a manos de Piñera, servía algo distinto a la cajita infeliz.
Hubo un tiempo en que alguna gente se entretuvo poniendo o anunciando bombas en aeronaves chilenas o de líneas aéreas que unían nuestro país con el inhóspito mundo exterior. Allá por 1979 en SAS, la sueca, anuncian una artefacto en la escala de Buenos Aires. Éramos veinte pasajeros. Pese a que la búsqueda no detectó ninguna amenaza, ofrecieron cambio de compañía en Eseiza pero yo seguí a bordo y esas dos horas a Chile fue de puro caviar, los mejores vinos y licores como premio a mi tenacidad. Lo cierto es que andaba tan de caña mala por el trayecto Dakar-Río, que de puro pensar en una espera por breve que fuera, daba una lata atroz. Morir desintegrado daba lo mismo a estas alturas.
En 1979, en Costa Rica estábamos sin poder ingresar a la Nicaragua del recién derrocado Anastasio Somoza. Camino por el aeropuerto de San José y veo un DC 3, con algunas piezas desparramadas en el pasto. Un mecánico trabaja junto a este heroico biplano que aun vuela por ahí. Necesito ingresar a Managua. “Tenemos dos problemas”, me responde el señor:” El aeropuerto de destino está cerrado, sin torre de control pues los somocistas han huido y los sandinistas aun no copan todos los lugares de trabajo. El otro, es que mi avión estará listo en tres horas. Son cinco mil dólares”. Entonces esa plata equivalía a doscientos mil pesos; una bicoca, y me evitaba usar un taxi por una vía terrestre aun con combates en el trayecto.
Al abordar la nave, era como un tobogán afirmado por una ruedita trasera, se acerca Jaime Chamorro, hermano del asesinado Pedro Joaquín, y otros socialdemócratas que desean regresar a su patria. Han estado exiliados en Venezuela, decidimos pro ratear el avión y pago diez lucas. Advierto que no eran pobres los Chamorro ni los del PSD.
Al sobrevolar el lago Managua, el piloto deja su asiento y se ubica al lado mío. “Este lago es el único del mundo con tiburones de agua dulce”. ¿Y qué espera para regresar a su asiento? le grito. El hombre ríe: “Estos aviones son muy seguros; llevan volando cincuenta años”.
Estimadas lectoras y lectores, en más de una oportunidad he mostrado una foto en la cual aparece el avión clavado en unas matas, casi intacto. Días después de este vuelo, el viejito DC3 fue abatido por tropas rebeldes y la tripulación salvó ilesa pero el avión quedó ensartado entre palos y matas. De la que me salvé, hubiesen sido las mandíbulas de los tiburones por muy de agua dulce que fueran o la bala perdida de un guerrillero.
Luego de una noche en el Intercontinental, escuchando a Jack Anderson, un colega del “Universal” de Caracas, en pánico por unos tiroteos nocturnos, pagaba un ojo de la cara por un taxi que lo llevara a la frontera.
Viajábamos en un monomotor de Santiago a Temuco. El piloto por ser amable nos sirvió mucho whisky. A la altura de Chillán, mi vejiga tiraba la esponja. Pese a la vergüenza, le susurro mi drama al piloto. “No podemos aterrizar en Chillan, pero hínquese, tome esa bolsa de plástico y haga su pipi tranquilo”. Suele ocurrir.
Descender del aeroplano disimulando el paquetito no fue tan sencillo. Corrí apresuradamente al baño del aeropuerto de Maquehua para deshacerme del recuerdo.
Iba a tomar un vuelo entre Bora Bora y Papeete en la Polinesia. Veo en la pista un desvencijado Fokker 27 de los años 50; las palmeras dobladas por el viento y en el cockpit dos tipo malacatosos. El avión apenas toma altura, comienza a batirse como coctelera. Grito desesperado. “! Necesito un trago! La azafata apenas se sostiene en pie con el vaivén provocado por las turbulencias. Finalmente me alcanza un vaso. Apuro el trago: era Fanta.
Afortunadamente aterrizamos quince minutos más tarde, que se me hicieron eternos.
En un Lan 707 entre Río de Janeiro y Asunción, mi pánico fue tan ostentoso en los momentos en que cruzábamos un frente de mal tiempo que obligó al retorno a la ciudad carioca, que me vinieron a buscar del cockpit. “Quédese aquí don André, estará más tranquilo” mientras me ponían un vaso de whisky en las manos”.
Y en Ezeiza, un piloto de los antiguos Avro me sienta en el lugar del ingeniero de vuelo. Conversa y conversa y en eso le avisan de la torre que en vez de tomar la diagonal hacia la pista, equivoca y vamos hacia otro sector del aeropuerto. Por suerte se distrajo en tierra y no como el comandante de un 737 que tuvo que aterrizar en plena selva cuando perdió norte por escuchar un partido de fútbol..
djouffe@yahoo.com