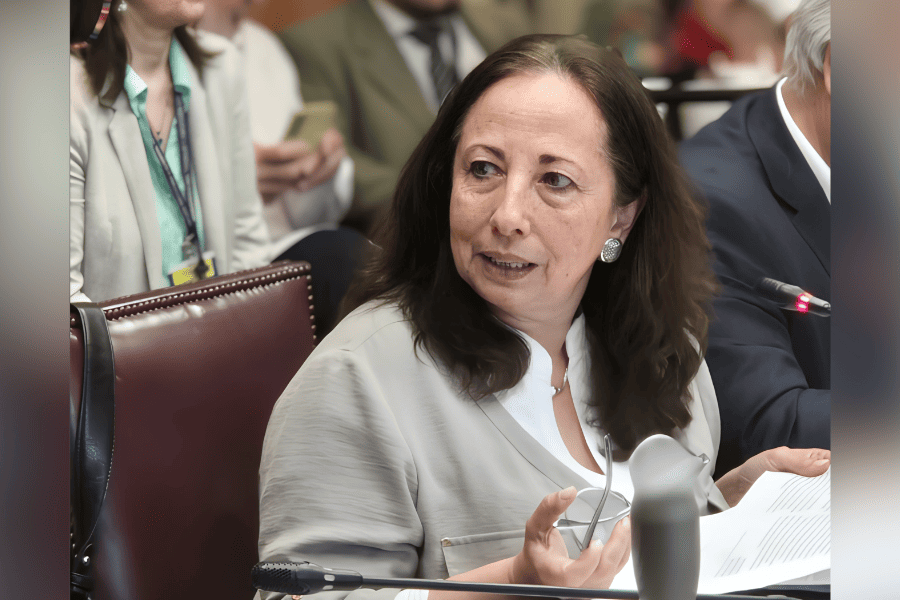Después de 1945, las constituciones europeas buscaron enmendar los sistemas jurídicos fascistas que habían surgido años atrás. Surgió así lo que se conoce como neoconstitucionalismo, que buscó crear un modelo distinto a las constituciones elaboradas en el siglo XVIII y que fueron el modelo clásico de las constituciones por doscientos años. La consolidación de las democracias estaba en función de crear un sistema que garantizara los derechos humanos. Así, se crearon nuevas constituciones para Italia (1947), Alemania (1949) y España (1978) como algunos ejemplos claros de lo anterior.
En nuestro continente, debido al apogeo de las dictaduras militares, tardó en florecer este pensamiento. Con el cambio de régimen que hubo en muchos países latinoamericanos en la década de los 80s, las recién inauguradas democracias realizaron reformas constitucionales, que no solucionaron de manera inmediata los problemas que se arrastraban pero que marcaron el rumbo de las sociedades que aspiraban a construir. Entre 1978 y 2012 hubo 388 cambios en las cartas magnas de nuestro continente. Los primeros cambios se dieron para evitar la violación sistemática de derechos humanos que hubo con las dictaduras y la intención de poner límites a un hiper-presidencialismo, resabio heredado del antiguo régimen. Ampliar el abanico de los derechos civiles que desembocara en una consagración de los derechos humanos como parte medular de estos nuevos pactos sociales fue el faro guía de las primeras reformas. En consonancia con lo anterior, no pocos politólogos y constitucionalistas consideran que la fortalecimiento de la democracia pasa por crear un sistema de garantice los derechos humanos.
A partir de los años se han realizado procesos constituyentes en países de Latinoamérica: Nicaragua en 1987 y 1974, Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Sin haber promulgado nuevas cartas magnas, Costa Rica, Chile y México han realizado reformas constitucionales de amplio espectro. Todos estos cambios ejemplifican el deseo de la reformulación y creación de nuevos pactos sociales.
El gran problema de estas nuevas constituciones es que se certifican más derechos pero no se crean los mecanismos que pueden materializar su cumplimiento. La organización de las estructuras de poder se mantiene intacta en la mayoría de los casos, permitiendo que la distribución de poderes en Latinoamérica permanezca prácticamente intacta desde los pactos liberales-conservadores del siglo XIX. Es algo similar a lo que ocurrió con las reformas de la primera mitad del siglo XX que garantizaban una amplia gama de derechos sociales pero que no instauraron mecanismos que ayudaran a cumplimentar estos programas. Peor aún, no solo no existen dispositivos institucionales que posibiliten la concreción de los derechos sociales sino que muchas de las reformas neoliberales han entrado en un abierto conflicto con ellos. En las constituciones latinoamericanas suele existir una incongruencia marcada entre su parte dogmática (la lista de derechos fundamentales) y la orgánica (referida a la organización y división del poder).
Lo mismo ha pasado con la expansión de derechos civiles y humanos. En nuestras democracias, las reformas constitucionales de los últimos años han buscado el empoderamiento de los jueces, en quienes radica la capacidad de debatir o sancionar los temas que amplían o limitan nuestras libertades. Sin embargo, el poder judicial es el más rancio y menos democrático de las esferas de gobierno, a menudo subordinado al poder ejecutivo quien controla la designación de jueces y magistrados. Aunque presente en todo el continente, estos problemas (con sus respectivas diferencias) se han dado con mayor frecuencia en Bolivia, Chile, México y Venezuela. Carlos Nino advertía que muchas veces las fuerzas progresistas que impulsaban expandir la lista de derechos, paradójicamente reforzaban los poderes judiciales (como garantes del cumplimiento de esos derechos), un poder característicamente contra-mayoritario.
Aquí es donde surge una de la mayores problemáticas y contradicciones en las aspiraciones de las nuevas reformas: la relación entre Constitución y democracia. Como señala Roberto Gargarella, en principio suele considerarse que hay un factor de suma cero entre ambas esferas, sin embargo, el proceso que surge como un interés de aumentar y reforzar el llamado “poder popular” no llega a lograrse debido a que no modifica de fondo la organización de poder en las estructuras institucionales -especialmente en el ámbito judicial- lo que provoca que la retórica de las reformas nunca puede ser aterrizada en verdaderas transformaciones sociales.
La formulación de una nueva constitución o de reformas sustanciales es incapaz de proveer por sí mismas los elementos para erigir formas de gobierno democráticas. El régimen proto-liberal inglés del siglo XVII, las monarquías europeas o el fascismo han contado con constituciones sin tener que funcionar como sociedades democráticas. Es bien sabido que muchas veces el Estado de derecho sirve como un instrumento de legitimación del status quo bajo el discurso de legalidad. En política, no siempre hay una coincidencia entre lo legal y lo legítimo.
La actualidad latinoamericana nos dice que vivimos en democracias aparentes ya que la participación de todos los individuos de la sociedad de manera libre no está garantizada. Para el constitucionalista peruano Domingo García Belaúnde, las constituciones no pueden ser la causa sino el efecto de los sistemas democráticos. Esperar que la constitución por si misma genere democracia es poner la yunta delante de los bueyes. La constitución debe ser derivada de un sistema democrático, que pueda reflejar y permitir la alternancia de cargos públicos así como que las cuestiones de trascendencia pública y colectiva pasen por amplios procesos deliberativos. La deliberación debería ser, como lo señalan teóricos como Michelangelo Bovero, la principal característica de una sociedad que aspire a constituirse como democrática. Estos procesos deliberativos son algo que no ha ocurrido, por ejemplo, con las reformas estructurales de carácter económico, electoral o de seguridad en la mayoría de los países latinoamericanos.
A pesar de que largas listas de derechos en las nuevas constituciones suelen no tener los mecanismos institucionales que garanticen su materialización, es indudable que ha habido pequeñas conquistas pero de un alto impacto simbólico. Los derechos de los indígenas, de los homosexuales, de las mujeres han permitido que estos grupos, vulnerados con frecuencia en el pasado, puedan entablar litigios en los tribunales, muchos de ellos exitosos gracias a lo plasmado en las nuevas constituciones. Aunque todavía pequeños, los logros que se van alcanzando ayudan a moldear positivamente la convivencia en nuestras sociedades a mediano plazo. El reto para el futuro debe ser que la parte dogmática no esté disociada de la organizacional. Con el mismo ahínco que se pretende expandir la lista de derechos, se debe instituir amplios procesos deliberativos en cuestiones de trascendencia nacional (reformas económicas de gran calado, electorales, etc.) y que éstas no queden en manos de un poder añejo y elitista, como lo es el judicial, y que muchas veces se encuentra bajo el control de un presidencialismo fuerte, característica principal de nuestros gobiernos latinoamericanos.