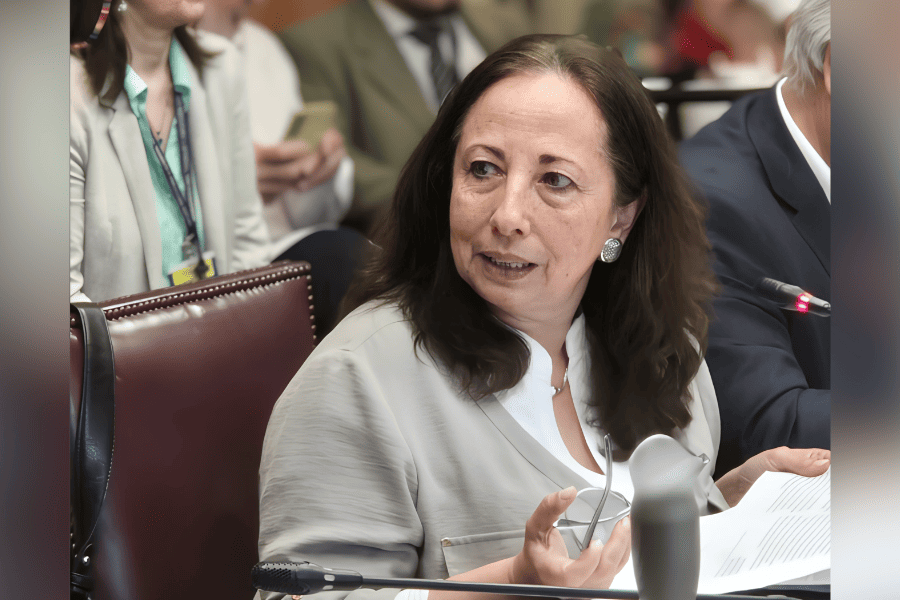De pequeños nos habían enseñado, en aquellas clases de biología interminables y tediosas -pero eficaces- que los ojos de los insectos se llamaban ocelos. A mí me gustaba la sonoridad de esa palabra. Pero también me gustan los ojos de los insectos en sí: esa especie de lente inmóvil, brillante, discreta. Ahora estamos rodeados de lentes móviles, insidiosas e indiscretas. Palpitan en cada uno de nuestros gestos. Registran la intimidad de todos nuestros movimientos. Inmortalizan la vaciedad. Convierten lo frívolo en festín. Celebran lo efímero de la nada más absoluta. Ocupan las vísceras de nuestros teléfonos móviles y han hecho de nosotros reporteros mediocres de la miseria propia y ajena.
Y todo, ¿para qué? Para ser el primero en “colgar la imagen en la red”. El primero, ¿de qué? ¿Hay algún premio? No, ni eso. Apenas la posibilidad de la ostentación. La ostentación en sí misma…¿es un premio? Depende. En el mercado de las vanidades -es decir, en el puro humo en que se instala- tal vez. En la realidad tangible, la palpable, la que excede las redes sociales y su virtualidad, es más discutible. Ahora bien. ¿Existe la realidad real, fuera del marco online que la nutre y la convierte en otra cosa? Quizá eso sea un elemento también discutible.
Lo que es probable que sea menos discutible es que, ir armados con móviles empeñados en fotografiarlo todo, nos enfrenta a una circunstancia ética inédita. Son legiones los turistas de la catástrofe que se acercan a lugares de tragedia para que el ojo indiscreto de sus celulares fijen para siempre el dolor y la desgracia de los otros. Como si todo eso hubiera que documentarlo. Como si la sociedad nos lo exigiera. Otros tantos inconscientes sacan animales de su hábitat para someterlos a las apabullantes sesiones de fotos, con una especie de voracidad que parece que a todos les pagara National Geographic. Y se cuentan por miles los que se matan tratando de conseguir la foto de su vida -y a fe que lo consiguen-, sea acercándose a un oso que termina por devorarlos, a un abismo por el que se despeñan o chocando contra un vehículo que les viene de frente cuando tratan de ilustrarnos sobre las bondades de la velocidad y la adrenalina cuando se juntan en la cabeza de un irresponsable.
Porque la cultura -o incultura- del selfie ha hecho creíble el eslogan de que todo vale. Bienvenida la irresponsabilidad si es por una buena foto que deje boquiabiertos a un puñado de seguidores en Instagram. Bienvenida la absoluta falta de ética cuando, ante una tragedia, primero hacemos la foto y luego, si es preciso y no queda más remedio, ayudamos -un gran triunfo de la modernidad digital: adiestrarnos en la omisión de socorro porque la muerte en imagen es más atractiva y deseada que el esfuerzo que hagamos para evitarla-. Lo mismo ocurre con la violencia. La filmamos y, al reproducirla, nos hacemos cómplices. Por lo que muchas veces no ayudamos a prevenir o atenuar la tragedia. Mejor darse media vuelta, con la satisfacción del objetivo alcanzado y cumplido: ser el primero. Asombrar con una foto. Aportar el ángulo único de la experiencia única. Los ocelos de los insectos agrandados hasta el insomnio.
No se engañen. No es el Gran Hermano. Al contrario. Es un hermano muy menor, con un poder inquietante de infantilizarnos, de volvernos sordos y ciegos, y de hacer que nos comportemos como él.