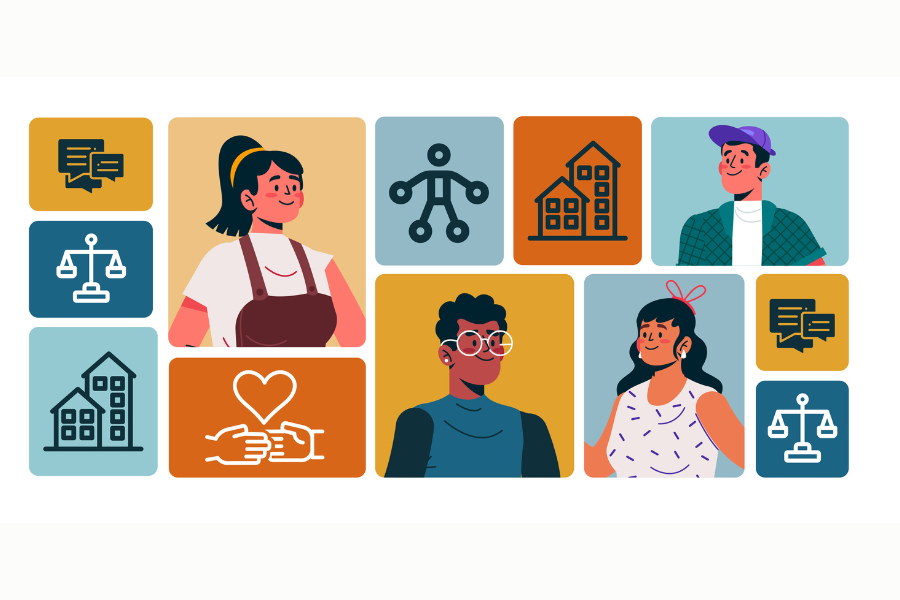“Empezó a angustiarle el fuerte deseo de compartir sus recuerdos con alguien. Pero en su casa no podía hablar de su amor, y fuera de ella no tenía con quién. Ni con sus vecinos ni en el banco. Además, ¿de qué iba a hablar? ¿Es que se había enamorado?”.
Antón Chéjov, en “La dama del perrito”
“Polina, danser sa vie” (2016), película de producción gala actualmente en la cartelera metropolitana, es una obra compleja, ambiciosa en sus propuestas, y bastante desmedida en los tópicos que desea abarcar. No obstante, conjuga de forma aceptable la realidad que ansía retratar y transmitir: el aprendizaje vital, no exento de inclemencias y de durezas, de una bailarina de origen ruso, y su paralelo camino a la realización existencial y profesional, luego, de que inclusive, pernoctara un par de noches en situación de calle, bajo una bóveda celeste, obscura y sin piedad.
La cámara de la pareja conformada por Müller y Preljocaj dirige su atención hacia el cielo en un par de bellas, sutiles, y recordables oportunidades. He allí un factor atendible de sus postulados estéticos: las “omisiones” forzadas de su lente, dialogan con el entorno en un lenguaje de códigos plásticos e invisibles para quienes inquieren poses y maniobras audiovisuales explícitas. Si la protagonista, por ejemplo, agacha su cabeza y su torso para besar a su compañero romántico, la imaginación en torno al abrazo y comunión personal, es reemplazada por un fotograma de un fondo raso que paulatinamente se desenfoca, a fin de ilustrar lo indeterminado, turbador e indescriptible, sin caer en un lugar común, que es propiedad exclusiva de un intercambio amoroso, de las caricias destempladas y de la entrega física apasionada.
Protagonizado por la debutante actriz Anastasia Shevtsova, el filme alcanza cotas de gran deleite visual cuando los movimientos coreográficos se desenrollan y manifiestan ante la memoria del foco. Inspirada en la historia de una bailarina eslava que a fines del siglo pasado logró ingresar a la mítica compañía de ballet del Teatro Bolshoi de Moscú, pese a las carencias y penurias económicas que asfixiaban a su grupo familiar, presenciamos el relato cinematográfico de una supervivencia esencial, que asimismo es artística, emocional, afectiva, existencial, de aprendizaje, de combatir la soledad, de resistir a las frustraciones, y de testimoniar una fuerza de voluntad sobrecogedora.
El montaje adeuda la explicación de viajes y traslados por Europa que el espectador debe inferir, pero por lo general, el libreto refleja y copia por letras y palabras, el texto del narrador Bastien Vivès. Sin su arte, ¿qué sería de Polina? Nada, aire, sólo el viento helado, otra hija más del proletariado ruso, que despojado del bienestar de la era soviética, se debate indemne entre crisis, el frío, la nieve, y los mafiosos sanguinarios que jamás perdonan.
Dotada de un argumento emparentado con un cuento de Chéjov, el largometraje entrega las pistas de una biografía surcada por la disfuncionalidad familiar, la pobreza de los padres, y las aspiraciones de éstos por ver a su única hija triunfar en los mayores escenarios del país, de Rusia, de Europa, y de esa manera poder alcanzar quiméricamente el prestigio social y financiero que a ellos, el azar y las circunstancias les tuvo vedado, sin acceso, por siempre inalcanzables.
La aparición luminosa de Juliette Binoche justifica, en la medianía de esa trama, la languidez literaria que se genera a causa de situaciones representadas con innecesaria velocidad, en esas escenas que componen las secuencias de la mitad del filme. La famosa intérprete, sin embargo, demuestra su incuestionada versatilidad actoral: en producciones fastuosas o en piezas de nicho como ésta, su talento, los atributos que definen su capacidad dramática, resplandecen en el rostro de esa profesora implacable y sentenciadora, indiferente hacia la orfandad, y las necesidades inmediatas, “inmaduras”, de Polina.
Postales de agua congelada, en un bosque de ciervos y de mitos, que configuran la cartografía identitaria de la protagonista. La bailarina, la artista, empero la compañía de un novio francés, a quien sigue más allá de las fronteras de Moscú, se debate en la soledad, por las fantasías, en las ilusiones poéticas de una personalidad femenina fuerte, orgullosa, y provista de una capacidad de resiliencia encomiable.
La cámara instalada frente a un río que transita sus aguas en el otoño, quizás puede ser invierno, ojea en un contrapicado al cielo manchado de sangre. Y ese atardecer, sintoniza el crepúsculo de una etapa para Polina, y el nacimiento de otra era por venir, la aurora nocturna de un camino que se desea expirar en el triunfo, en el éxito, para alcanzar así la consagración y los aplausos definitivos. Amor, su contraparte, el desamor, la desesperación, el refugio del arte, el transcurrir de esta cinta referencian igualmente a dos películas francesas dignas de consignar en este comentario: a “La bailarina” (2016), de Stéphanie Di Giusto, y a “De battre mon coeur s’est arrêté” (2005), de Jacques Audiard.
Entonces, la estabilidad surge en la figura de la renovación coreográfica, y del azar encarnado en el rol de un joven y afanoso bailarín de danza contemporánea. Los encuadres de la pareja de directores persiste en la perfección de sus tercios, en el cuidado obsesivo de la iluminación, en recrear una ambientación de ensueño, onírica, a fin de demostrar que la ejecución de cualquier actividad artística, en efecto, posee la capacidad inherente de transformar y de forjar una realidad distinta para quienes forjaron con esfuerzo esa dimensión, en esta ocasión, impulsada por las partituras y la música minimalista, calcadas de una fina nevazón, gracias a la autoría de Philip Glass.
La enajenación espiritual, emocional, es así superada por los movimientos, por las pausas del proceso inventivo, por la liberación constitutiva de ese acto artístico que corresponde al bailar con especial singularidad y sensibilidad. Así, aquella trastienda de obcecación y de fulgor voluntarioso, por parte de Polina, la impulsan a vivir, a desprenderse de esa carga de fastidio, de dolor, de quietud, de estancamiento, de impotencia, a dejar atrás la tristeza ancestral heredada de sus padres y de los acontecimientos urbanos y sociales que le correspondieron experimentar.
Este es un largometraje de esperanza existencial, una metáfora de que a veces la pasión retribuye dones, que la convicción ofrece caminos, puertas de salida, como esta cámara, observante de una vida y de una bitácora difíciles, conquistada en base al sacrificio y a la persistencia “internas” de una mujer fantástica, europea, una simple heroína de nuestro tiempo.
Antes del cierre, un detalle: la construcción escénica que efectúan Valérie Müller y Angelin Preljocaj trasciende la marginalidad de una urbe, a fin de mezclarse, diluirse, con los arrabales y los suburbios, la forestación, con el bosque, los árboles, con la certificación y el registro de una danza que concluyen en el hallazgo de la respuesta interpelada por una búsqueda, en una apuesta por el futuro, en una música del tiempo sin minutos, sin segundos, escuchada en la nimiedad eterna de un día ruso y femenino.